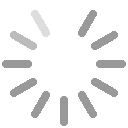A medida que vas creciendo en la vida cristiana, descubres que además de hacer de Cristo tu Salvador, es absolutamente imprescindible hacerlo tu Señor. Nunca vivirás la vida en toda su plenitud ni llegarás a sentirte totalmente realizado hasta que le hayas rendido completamente todo el control de tu vida a Jesús. De esto, precisamente, trata el siguiente relato.
MI CORAZÓN, EL LUGAR DONDE VIVE CRISTOPor Roberto Boyd MungerUna tarde invité a Cristo a entrar en mi corazón, ¡y qué entrada la suya! No fue algo emocional, simplemente, ni tuvo nada de espectacular, pero fue muy real. Algo ocurrió en el mismo centro de mi vida. Llegó a mi corazón, que estaba a oscuras, y encendió la luz. Encendió un fuego y el frío se fue. Puso música donde antes reinaba el silencio y con su compañía, tan amorosa e indescriptible, llenó el vacío. Jamás he lamentado haberle abierto la puerta a Cristo, y nunca lo lamentaré.
En la alegría especial de esta nueva relación, le dije a Jesús:
—Señor, quiero que mi corazón sea tuyo. Quiero que te instales aquí y que sientas que estás en tu casa. Todo lo que tengo te pertenece. Ven, quiero que conozcas mi casa.
La oficina
El primer cuarto fue mi oficina, la biblioteca. En mi casa, esta habitación de la mente es muy pequeña, con paredes gruesas. Pero es una habitación muy importante. En cierto forma, es la sala de control de toda la casa. Entró conmigo y su mirada recorrió los libros de los estantes, las revistas sobre la mesa, los cuadros en las paredes… Mientras seguía su mirada empecé a sentirme un tanto incómodo.
Qué extraño… antes nunca había sentido nada, pero ahora que él lo miraba todo comencé a tomar conciencia. Había libros en las estanterías que esos ojos santos no podían contemplar. De las revistas que estaban sobre la mesa, había algunas que tenían que estar bien lejos de un creyente en Cristo. Y los cuadros… la inspiración para algunos de ellos y el pensamiento que representaban, honestamente, eran bochornosos.
Avergonzado, me volví a él y le dije:
—Maestro, yo sé que este lugar necesita ser limpiado y puesto en orden. ¿Me ayudarás a dejarlo como corresponde?
—¡Por supuesto! —me respondió—. Te ayudaré con mucho gusto. Ante todo, coge todo lo que estés mirando y leyendo que no sea beneficioso, puro, bueno y honesto, ¡y sácalo de aquí! Ahora, sobre los estantes vacíos coloca los libros de la Biblia. Llena esta oficina-biblioteca con las Escrituras y medita en ellas de día y de noche. En cuanto a los cuadros de las paredes, te será difícil controlar estas imágenes, pero tengo algo que te ayudará. —Y me dio un cuadro en tamaño natural de él mismo—. Cuélgalo en el centro —me dijo—, en la pared de tu mente.
Así hice, y a través de los años pude comprobar que cuando mis pensamientos estaban centrados en Cristo, su pureza y su poder hacían retroceder los pensamientos impuros. De manera que él me ayudó a poner los pensamientos bajo su control.
El comedor
De la oficina pasamos al comedor, el lugar de los apetitos y deseos. He pasado mucho tiempo aquí, esforzándome mucho por satisfacer mis ambiciones.
Le dije: —Éste es mi lugar favorito. Estoy seguro de que te gustará lo que aquí servimos.
Se sentó a la mesa conmigo y me preguntó: —¿Qué tenemos hoy para cenar?
—Bien —respondí—, mis platos favoritos son el dinero, los títulos académicos, el mercado de acciones y, como complemento, las notas de fama y fortuna en periódicos y revistas de actualidad.
Estas eran las cosas que me gustaban: el éxito en lo secular.
Cuando la comida estuvo delante de él no dijo nada, pero observé que no comía. Le dije:
—Maestro, ¿no te gusta lo que hemos servido? ¿Qué sucede?
Me respondió:
—Tengo comida para comer que tú no conoces. Si quieres un alimento que realmente te satisfaga, haz la voluntad del Padre. Deja de perseguir tus propios placeres, tus deseos y tu satisfacción personal. Busca agradarlo a él. Esa comida te dejará satisfecho.
Y allí en mi mesa me dio a probar lo que es el gozo de hacer la voluntad de Dios. ¡Qué sabor! No hay comida más sabrosa en todo el mundo. Sólo ella satisface.
La sala de estar
Del comedor pasamos a la sala de estar. El lugar era cómodo e íntimo. Me gustaba. Tenía una chimenea, sillones mullidos y un sofá, todo en un ambiente de quietud. Me dijo:
—Éste es un lugar maravilloso. Me gustaría venir aquí a menudo. Es acogedor y tranquilo, un lugar ideal para compartir nuestra amistad.
Bien, como cristiano que da sus primeros pasos, sentí una gran emoción. No podía imaginar nada mejor que pasar unos minutos con Cristo en íntima comunión.
—Estaré aquí temprano cada mañana —me prometió—. Encuéntrame aquí y comenzaremos el día juntos.
Y así, mañana tras mañana, yo bajaba de mi dormitorio a esta sala. Él tomaba un libro de la Biblia de la biblioteca. Lo abríamos y lo leíamos juntos. Él me revelaba las maravillosas verdades de la salvación de Dios. Mi corazón cantaba cuando me expresaba su amor y su gracia para mí. Eran momentos verdaderamente extraordinarios.
Sin embargo, poco a poco, bajo la presión de las muchas responsabilidades, ese tiempo juntos se fue haciendo más breve. ¿Por qué? No lo sé bien. Yo creía estar demasiado ocupado como para dedicarle un tiempo fijo y constante al Señor.
Entendedme, no fue algo intencional. Las cosas se dieron así; eso es todo. Después de un tiempo, no sólo se habían hecho más breves los encuentros sino que de vez en cuando yo faltaba a la cita. Había asuntos urgentes que me impedían tener ese tiempo para conversar a solas con Jesús.
Recuerdo una mañana… ansioso por salir a mis tareas, bajaba las escaleras saltando los escalones de dos en dos. Pasé frente a la sala de estar y noté que la puerta estaba abierta.
Al mirar dentro, vi el fuego encendido y a Jesús sentado junto a la chimenea. De pronto, alarmado, recapacité: “Pero, si él es mi huésped… Yo lo invité a entrar en mi corazón. Él vino para ser mi Salvador y mi Señor, y yo lo estoy desatendiendo”.
Me detuve, volví, y con paso vacilante entré. Sin poder alzar la vista, dije:
—Maestro, perdóname. ¿Estuviste aquí cada mañana?
—Sí —me respondió—. Te dije que estaría aquí todos los días para encontrarme contigo. Nunca olvides que te amo. Pagué un precio muy alto para redimirte. Tu amistad vale mucho para mí. Si no puedes guardar la hora silenciosa por amor a ti mismo, hazlo por mí.
El llegar a comprender que Cristo anhela mi compañía, que quiere estar conmigo y que me espera, transformó la naturaleza de mi tiempo a solas con Dios.
No dejes a Cristo esperando en el lugar de encuentro de tu corazón; busca cada día el tiempo en que, Biblia en mano y en oración, podáis encontraros en comunión.
Mi taller
Casi enseguida me preguntó:
—¿Tienes un taller en tu casa?
Allá afuera, junto al garaje de la casa de mi corazón, tenía un banco de trabajo y algunas herramientas, pero no las usaba mucho. De vez en cuando me entretenía con algunas pequeñeces, pero nunca hacía nada realmente productivo.
Fuimos juntos a ver el lugar. Miró a su alrededor y me dijo:
—Estás muy bien equipado. ¿Qué estás produciendo con tu vida para el Reino de Dios?
Entonces, su vista se detuvo en un par de juguetes que había dejado sobre el banco, tomó uno en su mano y me preguntó:
—¿Es esto lo que haces para los demás en tu vida cristiana?
—Esto… bueno, Señor —respondí—, yo sé que no es mucho, y realmente quisiera hacer más. Pero lo que sucede es que a veces siento que no tengo las fuerzas o la capacidad.
—¿Te gustaría hacerlo mejor? —me preguntó.
—Claro que sí —respondí.
—Bien, dame tus manos. Ahora entrégate confiado a mi dirección y permite que mi Espíritu trabaje a través de ti. Yo sé que a veces te sientes torpe, falto de capacidad y no sabes qué hacer, pero el Espíritu Santo es el Maestro Artesano, y si él controla tus manos y tu corazón, trabajará a través de ti.
Cuando terminó de hablar se puso a mi lado, colocó sus manos grandes y fuertes debajo de las mías, con sus hábiles dedos tomó las herramientas y comenzó a trabajar a través de mí. Cuanto más me relajaba y confiaba en él, más podía hacer él con mi vida.
La sala de juegos
Me preguntó si tenía algún lugar donde iba a divertirme y a estar con otros. Yo esperaba que no averiguara mucho sobre eso. Es que había algunas amistades y algunas actividades que me parecía mejor tener en privado. Una tarde, cuando salía con algunos amigos, me detuvo con su mirada y me preguntó:
—¿Estás saliendo?
—Sí —le respondí.
—¡Qué bien! —me dijo—. Me gustaría acompañarte.
—Es que, Señor… —dije un tanto incómodo—, no creo que realmente vayas a disfrutar del lugar donde vamos. ¿Por qué no salimos juntos tú y yo mañana por la noche? Podríamos ir al estudio bíblico en la iglesia; pero esta noche tengo otro compromiso.
—Disculpa —interpuso él—, pero yo creía que cuando me invitaste a tu casa era para hacer todas las cosas juntos, para ser compañeros. Solamente quiero que sepas que estoy dispuesto a ir contigo si quieres.
—Bien —murmuré mientras me iba—, iremos juntos a algún lado mañana.
Esa noche se me hizo interminable. Me sentí muy mal. ¿Qué clase de amigo era yo para Jesús, dejándolo deliberadamente fuera de mi vida, yendo a lugares y haciendo cosas que sabía muy bien que él no disfrutaría?
Cuando regresé había luz en su cuarto. Entonces subí a hablar con él. Le dije:
—Señor, aprendí la lección. Ahora entiendo que no puedo pasarlo bien sin tu compañía. De ahora en adelante lo haremos todo juntos.
Y volvimos a la sala de juegos. La transformó. Trajo nuevos amigos, nuevas satisfacciones, nuevas alegrías. Desde entonces hay un resonar de música y risas por toda la casa.
Mi armario personalUn día le encontré esperándome en la puerta. Me miró fijamente.
—Hay un olor extraño en la casa —me dijo mientras yo entraba—. Seguramente hay algo muerto por alguna parte. Es arriba. Creo que es en el armario que tienes en el pasillo.
En cuanto lo dijo supe exactamente a qué se refería. Había un pequeño armario junto al descansillo de la escalera. No era muy grande, pero en él, bajo llave, guardaba un par de cosas personales; no quería que nadie lo supiera. Y, por supuesto, no deseaba que Cristo lo viera. Sabía que eran cosas muertas y putrefactas que pertenecieron a mi vida anterior. Las consideraba tan mías que hasta me negaba a admitir que las tenía.
Lo seguí de mala gana, y mientras subíamos las escaleras el olor se hacía cada vez más intenso. Señaló la puerta. Yo estaba enfadado: no sé cómo explicarlo. Le había dado acceso a la biblioteca, al comedor, a la sala de estar, a mi taller, a la sala de juegos y ahora me estaba interrogando acerca de un armario de un metro por sesenta centímetros. “Esto es demasiado”, me dije. “No voy a darle la llave”.
—Bien —dijo él leyendo mis pensamientos—, si crees que me voy a quedar aquí con este olor, estás equivocado. Me voy afuera, al patio.
Y comenzó a bajar lentamente las escaleras.
Cuando se ha llegado a conocer a Cristo, y a amarlo, lo peor que puede suceder es percibir que él está alejándose, que nos retira su comunión.
Tuve que ceder.
—Te daré la llave —le dije con tristeza—, pero tú tendrás que abrir el armario y limpiarlo. Yo no tengo fuerzas para hacerlo.
—Simplemente dame la llave, dame tu permiso para hacerme cargo de este armario y de lo que está dentro, y lo haré.
Con dedos temblorosos tomé la llave y se la alcancé. La cogió, caminó hasta la puerta, la abrió, entró y sacó lo que estaba pudriéndose allí dentro. Después limpió el armario y lo pintó. Lo hizo en un instante. ¡Qué victoria, qué libertad al no tener ya esas cosas muertas en mi vida!
La transferencia del título de propiedadDe pronto, me vino un pensamiento:
—Señor, ¿sería posible que tú te hicieras cargo de dirigir toda la casa y que la administrases como hiciste con el armario? ¿Asumirías la responsabilidad de gobernar mi vida para que sea lo que debe ser?
Su rostro se iluminó y su respuesta no se hizo esperar.
—¡Me encantaría! Es lo que quiero hacer. No puedes ser un cristiano victorioso por tus propias fuerzas. Déjame hacerlo a través de ti y para ti. Esa es la manera. Pero —agregó lentamente—, no soy más que un invitado. No tengo autoridad para actuar, ya que no se trata de mi propiedad.
Cayendo de rodillas delante de él, le dije:
—Señor, todo este tiempo tú has sido un invitado y yo el dueño de la casa. De aquí en adelante, yo seré el sirviente. Tú serás el dueño, el Señor y el Maestro.
Corrí hasta la caja fuerte, tomé el título de propiedad de la casa y el inventario de todo. Firmé alegremente el traspaso de la propiedad de la casa a él en exclusividad, en el presente y para toda la eternidad.
—Listo —dije—, aquí está todo lo que soy y lo que tengo, para siempre. Ahora, dirige tú la casa. Yo me quedaré contigo como tu servidor y como amigo. Las cosas cambiaron desde que Jesús tomó posesión e hizo de mi corazón su hogar.

 El primer cuarto fue mi oficina, la biblioteca. En mi casa, esta habitación de la mente es muy pequeña, con paredes gruesas. Pero es una habitación muy importante. En cierto forma, es la sala de control de toda la casa. Entró conmigo y su mirada recorrió los libros de los estantes, las revistas sobre la mesa, los cuadros en las paredes… Mientras seguía su mirada empecé a sentirme un tanto incómodo.
El primer cuarto fue mi oficina, la biblioteca. En mi casa, esta habitación de la mente es muy pequeña, con paredes gruesas. Pero es una habitación muy importante. En cierto forma, es la sala de control de toda la casa. Entró conmigo y su mirada recorrió los libros de los estantes, las revistas sobre la mesa, los cuadros en las paredes… Mientras seguía su mirada empecé a sentirme un tanto incómodo. De la oficina pasamos al comedor, el lugar de los apetitos y deseos. He pasado mucho tiempo aquí, esforzándome mucho por satisfacer mis ambiciones.
De la oficina pasamos al comedor, el lugar de los apetitos y deseos. He pasado mucho tiempo aquí, esforzándome mucho por satisfacer mis ambiciones. Del comedor pasamos a la sala de estar. El lugar era cómodo e íntimo. Me gustaba. Tenía una chimenea, sillones mullidos y un sofá, todo en un ambiente de quietud. Me dijo:
Del comedor pasamos a la sala de estar. El lugar era cómodo e íntimo. Me gustaba. Tenía una chimenea, sillones mullidos y un sofá, todo en un ambiente de quietud. Me dijo: Me preguntó si tenía algún lugar donde iba a divertirme y a estar con otros. Yo esperaba que no averiguara mucho sobre eso. Es que había algunas amistades y algunas actividades que me parecía mejor tener en privado. Una tarde, cuando salía con algunos amigos, me detuvo con su mirada y me preguntó:
Me preguntó si tenía algún lugar donde iba a divertirme y a estar con otros. Yo esperaba que no averiguara mucho sobre eso. Es que había algunas amistades y algunas actividades que me parecía mejor tener en privado. Una tarde, cuando salía con algunos amigos, me detuvo con su mirada y me preguntó: