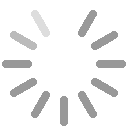Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
El Espíritu Santo tiene que venir a los creyentes porque ellos no pueden ministrar en sus propias fuerzas.
Como cristiano, puedes ser ortodoxo y estar en lo correcto en cada detalle de la teología. Incluso podrías mostrar cierta voluntad y habilidad para ministrar. Pero a menos y hasta que te recargues en el Espíritu Santo para todo lo que hagas, tus esfuerzos serán ineficaces. Piensa en un coche nuevo que tiene el exterior más pulido y los mejores accesorios pero sin motor. Se verá estupendo, pero ciertamente no correrá.
Desafortunadamente, esa ilustración aplica muy a menudo a los creyentes contemporáneos. Tienden a pasar por alto o minimizar el rol del Espíritu Santo, ya sea por exagerar ante las extravagancias carismáticas o por poner la mayor parte de su atención en técnicas de ministerio centradas en el hombre y en enfoques “innovadores”.
Pero el Señor impresionó los corazones y mentes de los discípulos en más de una ocasión con su necesidad del poder y recursos del Espíritu Santo, desde tareas diarias rutinarias como pescar (Luc 5:4-9) hasta retos más imponentes del ministerio como echar fuera un demonio del hijo de un hombre (Marcos 9:14-29)
Porque Dios ha prometido con un propósito y ha enviado al Espíritu dentro del panorama más grande de Su soberanía, nosotros deberíamos tener la misma convicción sobre la necesidad del Ayudador prometido como lo hicieron los discípulos poco después de que Cristo ascendió.
En conclusión, nota la confianza de Pedro en el plan de Dios al traerlo en su sermón en el día de Pentecostés “a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole… Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís” (Hch 2:23, 33)
Por John MacArthur