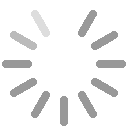Juan 8:7b (8:1-11) Aquel de ustedes que esté sin pecado, que arroje la primera piedra.
Una vez vi en un noticiero en la televisión algo que sucedió hace pocos años en un país del Medio Oriente: una multitud iba corriendo detrás de un muchacho con piedras y ladrillos en la mano. Cuando lo alcanzaron, comenzaron a tirarle las piedras hasta matarlo. El muchacho no tendría más de 20 años. Presenciar una lapidación me causó escalofrío. Pensé que hay que estar enardecido y lleno de odio para juntar piedras para tirárselas a otro.
No me imagino cómo estaría temblando la mujer a punto de ser lapidada. Los fariseos ya la habían sentenciado. Seguramente había piedras por todas partes. El odio y la falta de amor y compasión sobraban en los líderes religiosos. ¿Qué iba a suceder ahora?
Pero Jesús es diferente. Él no sentencia a la ligera, ni está cargado de odio, ni le falta compasión. Jesús guarda un respetuoso silencio, no para ignorar a los fariseos, sino para poner las cosas en perspectiva. Luego habla, involucrando a cada uno de los acusadores: “Aquel que esté sin pecado…” No hizo falta decir nada más. Ahora el silencio fue mayor. Las acusaciones ahora apuntaban a otro lado. Los versículos bíblicos que condenaban, ahora se dirigían a los fariseos. Jesús les dio el tiempo necesario para que sus conciencias los acusaran y se fueran alejando, vencidos.
Los fariseos se fueron vencidos, pero no avergonzados por Jesús. Él ni siquiera levantó la vista. Él no avergüenza a nadie. Él vence con amor.
Los silencios de Jesús son para hacernos pensar, para que aprendamos a poner las cosas en perspectiva, y para que su ley obre en nosotros mostrándonos que somos tan pecadores como los demás. Él no nos arrojó piedras, no nos avergonzó por nuestro pecado. Él nos venció con su amor.
Gracias, Padre, porque no nos haces pasar vergüenza, porque tu perdón nos permite estar ante tu presencia. Amén.